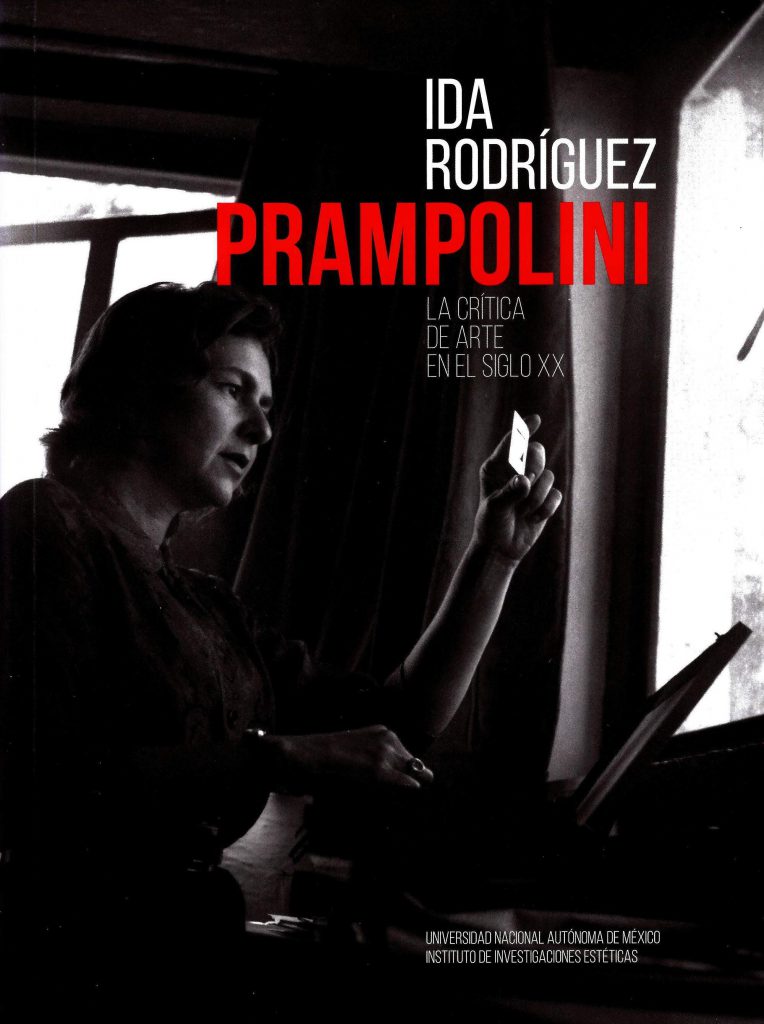Pocos pensadores modernos han abordado el proceso de la cultura con la lucidez y la profundidad con que lo hizo Antonio Gramsci, el luchador italiano contra el fascismo a quién se refiere Mussolini al decir: “Tenemos que impedir durante veinte años que este cerebro funcione” y al que confino a la cárcel por el resto de su vida. Sin embargo, el dictador no pudo impedir que Gramsci, imposibilitado para actuar directamente, pensara y escribiera gran cantidad de notas claramente enfocadas a la práctica dentro de la realidad concreta de su época. En sus ensayos sobre la cultura, en los que marca el camino y la responsabilidad del intelectual en su relación con la sociedad, encontramos definida su idea de las academias: “El símbolo ridiculizado (con razón) de la separación existente entre la alta cultura y la vida, entre los intelectuales y el pueblo”.
Cuando en 1974 ingresé a la Academia de Artes como miembro de número, reflexioné, antes de aceptar el honor y la responsabilidad, sobre el sentido que tiene la academia en la actualidad. Mi discurso de aceptación e ingreso no fue sino el producto de esos pensamientos, basados en la historia de estas instituciones.
Lo que voy a presentar en este coloquio es una reelaboración de aquellas consideraciones y de otras que se me han ido ocurriendo a lo largo de los últimos años.
Mi ponencia, por lo tanto, no será, como es de esperar, un discurso académico, ni estructurado en un marco teórico y científico de trabajo universitario, sino un conjunto de apuntes en que recogeré mis lecturas y los pensamientos surgidos de mis confrontaciones con la realidad circundante y la sociedad de la que formamos parte.
Haré, para empezar, una breve historia de la Academia y su ideología.
La primera academia, fundada por Platón en 387 a.C. en los jardines del héroe Academus en Atenas, ha servido, al pensar en las infinitas variantes que han florecido en las diversas instituciones que heredaron el célebre nombre, de modelo, y justamente de modelo académico.
La primera academia la funda Platón de regreso de la magna Grecia, después de establecer contacto con la escuela pitagórica, cuna del ideal filosófico de la vida, y de sufrir el descalabro de intentar poner en práctica sus teorías del Estado en el gobierno del tirano de Siracusa.
La primera academia evolucionó muy pronto y adquirió un decidido carácter docente, que se acentuó con la muerte del fundador. La Academia Media se caracterizó por un marcado escepticismo y en la llamada Academia Nueva encontramos el triunfo de la erudición y el dogmatismo; perdiéndose así la capacidad dialéctica que caracterizó el método abierto del maestro Platón.
A pesar de los siglos, las variantes y las concepciones con que se fundan y proliferan las academias, puede decirse que han perdurado, desde entonces, tres características esenciales: tiene un marcado carácter docente, tiene un sello aristócrata y elitista, ya que la conforman los escogidos, los que saben, los que, por estar enterados, tienen en su haber la verdad del dogma y, por último, la academia está desvinculada de la realidad.
Los verdaderos filósofos, los sabios-dice Platón- ignoran desde su juventud el camino que conduce a la plaza pública… No tienen ojos ni oídos para ver y oír las leyes y decreto que se publican de viva voz o por escrito.
Es decir, el filósofo nunca será un hombre práctico ni intentará cambiar el curso de la historia con sus acciones. El filósofo –continúa Platón- sólo consentirá gobernar o inmiscuirse en la política en el momento en que exista el estado perfecto. Es decir, la república: “Ese plan que hemos trazado y que solo existe en nuestro pensamiento, porque no creo que exista uno semejante sobre la tierra”, Para terminar diciendo: “No importa que tal estado exista o haya de existir algún día, lo cierto es que el sabio no consentirá jamás gobernar otro que no sea ése.”
Platón no se plantea en el diálogo de La República el problema de realizarla, de ponerla en práctica, puesto que la verdadera realidad no proviene del mundo de la experiencia sino de las ideas.
Su utopía, diría, existe como: “Modelo para los que quieran consultarte y arreglar por él la conducta del alma”.
Las experiencias inmediatas de Platón sufridas en carne propia, el juicio y muerte de Sócrates, el fracaso de Siracusa, explican cierta postura de aislamiento voluntario en que se recluya al filósofo de la Academia. Platón es consciente de la influencia de la realidad circundante sobre el espíritu y sabe de la imperfección de los estados en su época. Por lo tanto, rompe definitivamente con la praxis política y eleva el propio círculo de la secta de iniciados a categoría de conciencia selecta y, por lo tanto autoritaria, ya que los discípulos representan al espíritu de la comunidad. Los elegidos se imponen sobre la masa.
En la república perfecta de Platón, la vida del filósofo es vida de creación puesto que es mandatorio y educador de caracteres humanos; mientras que el filósofo de la Academia hace vida de contemplación, de búsqueda de su propia perfección. La esfera de perfección a la que aspira el hombre académico tiene como círculo que la contiene únicamente el bien del sujeto y de los que, como él, habiten la región de los elegidos, jamás se interesará directamente por el otro hombre, por el condenado de las regiones inferiores.
De esta forma, concebido el espíritu de la Academia, desvinculado de la realidad existente, no significaba ningún peligro para el poder de la polis, fuera tiranía, oligarquía o democracia.
La vida retraída de los académicos, despolitizada en la práctica, no interfería ni obstaculizaba el ejercicio de poder, sino al contrario, lo afianzaba, pues, Atenas se convertía, por la fama que irradiaba ese centro cultural por excelencia, en el centro espiritual de Grecia, La academia, sin pretenderlo y sin desearlo, reafirmó con su existencia la ideología dominante que el Estado necesitaba para justificar su poder.
La fe en la educación para unos cuantos, en la virtud enseñada a los elegidos y capaces, revela una característica espiritual conservadora por estar encerrada en una esfera aislada. Los valores éticos propuestos por Platón como meta como de la educación del hombre serán sustituidos en el campo que nos interesa aquí, el del arte, por los valores estéticos. La idea novedosa en el campo de la educación que constituyo en su momento la academia fue revolucionaria y genialmente creativa, puesto que cumplió y desbordó las necesidades de su tiempo. Como suele suceder con síntesis de estructuración perfecta y amplia validez quedo reducida a un modelo. Pero como las necesidades que le dieron origen no se repitieron jamás, lo que perduro en la academia fue el esqueleto, el andamiaje, lo inanimado, el reflejo del espíritu elitista que le dio origen.
Toda academia, como todo producto vivo del pensamiento y la acción humana, tiene ciclos por naturaleza. El pensamiento original, novedoso y esclarecedor que inicia la fundación y el desarrollo de una doctrina es fuerte y pujante, llega a un clímax e inicia invariablemente su agotamiento. Sin embargo, cuando el pensamiento no se le insufla con la dinámica cambiante de la realidad, sino que sigue repitiéndose como verdad absoluta es cuando las academias reciben las críticas peyorativas y la acusación de dogmatismo. Dogmatismo que resulta cada vez más evidente confrontado a la luz del surgimiento e invención de otro proceso grandioso que, si se impone, acabará seguramente por convertirse en una nueva Academia.
No es casual, por lo tanto, que sean las academias, verdaderas oligarquías del pensamiento y la cultura, las que se opongan, generalmente, a las corrientes innovadoras de ideas y gustos. Las academias se han caracterizado por la defensa rígida de una línea de conducta y estilo.
Sobran las muestras en la historia general de la cultura y en particular de la historia del arte. Por ejemplo, el énfasis arqueologizante de las academias italianas que surgieron en el Renacimiento conforman la cultura de esos siglos: resucitan la mitología, los espectáculos y certámenes poéticos, la literatura y el arte de los modelos griegos y romanos que se convirtieron desde entonces, en los clásicos. Una idea aristocratizante les dio vida: sostener la nobleza y la dignidad del arte y los artistas, en contraposición de los gremios, guildas o corporaciones puramente artesanales, donde la medida de genialidad que el Renacimiento impondrá como tasa del arte no existía. El estudio de los trabajos teóricos de la antigüedad, la asistencia de maestros doctos, la calca de las bellas esculturas clásicas, de los cánones arquitectónicos, se llevó a cabo en instituciones que adoptaron el nombre dado por Platón. Muchas de ellas, imitando a la de Atenas, buscaron también la paz del campo y los jardines. Las primeras, en Roma, Nápoles y Florencia, pronto encontraron imitadores en Austria, Alemania, Checoslovaquia y Polonia. Estos centros, vigorosamente activos en su inicio, se transformaron poco después en organizaciones rígidas con legislación y disciplinas propias y, desde luego, con reconocimiento oficial.
La primera de este tipo fue fundad en Florencia por Giorgio Vasari y auspiciada por Cósimo de Médici. La academia de Vasari, al centrar sus enseñanzas, en el concepto de dibujo, propicia el cambio de la instrucción técnica y práctica que se hacía en el taller privado de un artista o un gremio a la instrucción teórica y esencialmente intelectual que distinguirá en el sucesivo a las academias en general.
Son muchos los ejemplos del rigor académico que ejercieron por varios siglos las instituciones heredadas de los renacentistas. Basta recordar la imposición del clasicismo en pintura, el petrarquismo en poesía y la lenta aceptación en la Academia Española de la lengua de los vocablos americanos.
Las academias como conformadoras de ideologías, como guardianas del buen gusto, como influencia decisiva en la sociedad, han perdido, en la época contemporánea, el poder de influir y de conformar la cultura.
Sobreviven dos tipos de academias, las dedicadas a la docencia, que abarcan desde la enseñanza de las artes a la taquigrafía, el corte o cualquier otra actividad intelectual o manual, y aquellas que consagran el nombramiento de académicos a las personalidades distinguidas en diversas ramas del saber, sea medicina, geografía, artes , letras, etcétera. El radio de acción de ambas modalidades institucionales está, en nuestro tiempo, restringido a ejercer mínima influencia en nuestra sociedad.
Es una verdad incuestionable la aceleración de los tiempos culturales y el limitado poder que puede ejercer en la actividad una teoría filosófica o un estilo artístico. Por ejemplo: la hegemonía durante veinte siglos del pensamiento aristotélico primero, y más tarde, el mismo adosado al cristianismo no puede concebirse hoy en día. Si es verdad que el pensamiento de Platón tuvo brotes importantes, en determinados momentos, y pensadores como San Agustín o Plotino, puede afirmarse que el desarrollo de la cultura occidental se debe a la influencia del pensamiento de Aristóteles. Con el advenimiento del mundo moderno el desarrollo lento, enriquecedor y poderoso de una línea de pensamiento o un estilo artístico se hizo imposible.
Las maneras de ver, pensar, sentir y vivir cambian cada vez más aceleradamente, de ahí que la existencia de un dogma académico actuante en la sociedad, de una doctrina que por su fuerza se convierte en academia, es ya un hecho del pasado. En el proceso de aceleración contemporáneo una vida humana no basta para mantener una escuela, ni una moda artística. Estamos acostumbrados al cambio que lo aplicamos inclusive en compresiones retrospectivas de análisis de pensadores; así existen los diálogos de Platón joven, el maduro y el viejo. Existen para nosotros el joven Marx o los diversos periodos de Louis Althusser por ejemplo.
En el arte, desde el impresionismo a nuestros días hemos visto pasar una serie de –ismos consecutivos e, inclusive, un pintor como Picasso, por ejemplo, deja una impronta en cada uno de los periodos en los que se divide su obra: periodo azul, rosa, negro, clásico, cubista hasta llegar al periodo Picasso, como si él no hubiera sido todos los anteriores.
La vida de las academias se acorta, se pulveriza, se fragmenta hasta llegar al dominio del –ismo dentro del –ismo. Ismo que no dura ni el periplo de “pañales a mortaja”: En toda su vida, un hombre de 50 años puede pasar más de veinte –ismos artísticos.
¿Qué academia, me pregunto, puede sostener esta velocidad?
Pero si las academias no son posibles en stricto sensu, si de hecho han desaparecido, ¿cómo es entonces que todos nosotros aceptamos –ismo tras –ismo? ¿Qué es lo que nos prepara para este funcionamiento tan ligero y tan superficial? ¿Por qué tenemos esa gigantesca receptividad? ¿De dónde nos ha venido la docilidad de aceptar como válida las propuestas de los –ismos que nos hace aparecer como malabaristas del arte?
En el fondo, me parece que lo que ha sucedido es que la doctrina ha dejado de importar. Si cada escuela, si cada grupo, si cada artista crea su propia doctrina es que la doctrina no tiene sentido, la hemos arrojado por la borda y hemos aceptado el cambio interesante de los –ismos.
O quizá, lo que sería aún más terrible, es que la doctrina fuese justamente ésa, cambiar de un –ismo a otro. Pero habrá que preguntar: ¿por qué puede existir y existe una doctrina semejante? A mi juicio, la cadena de –ismo en arte, y el fin de las ideologías transmitidas por las academias, obedece a que es obligatorio, como en el comercio, renovar el stock de mercancía. Esta aseveración merece una explicación.
Antes de la revolución industrial que llevo a cabo la clase burguesa al poder, las formas de creación intelectual, por la lentitud de los procesos, parecían independientes de las relaciones materiales de producción, aunque desde luego nunca estuvieron desvinculadas. Antes del siglo XIX existían, por un lado, las relaciones materiales con su producción de bienes y servicios y, por el otro lado, la inteligencia pura que, elaborando teorías, arte, cultura, se nos aparecía como aislada de la infraestructura económica.
Con la edad industrial los procesos materiales sufrieron un aceleramiento vertiginoso en todos los campos de la técnica y de la ciencia que condicionó, invariablemente el cambio y transformación de los bienes espirituales. Así en la época moderna, estas dos fuerzas que antes jugaban papeles diversos comienzan a confundirse y presionarse. Avanzan, se aceleran y mezclan en todos los campos. En el arte, la producción se convierte mercancía y cae bajo el dominio de la moda, que no otra cosa son los –ismos.
El lugar que el artista tiene en la sociedad es natural que varíe considerablemente y su pape de productor de bienes del espíritu se diluya para que, cada vez, sea más evidente que su papel es producir únicamente mercancías.
El artista que acepta o, mejor dicho, que tiene la fortuna de encontrar una galería que absorba y promueva su obra, es decir, que logre ser contratado por unos cuantos años por una galería, vende su fuerza de creación artística a un precio arbitrario que fija el comerciante, o digámoslo en francés para que no se oiga prosaico marchant d’ art, de acuerdo a la situación del mercado del arte del momento. El dueño de la galería se basa en la demanda de estilo en el mercado, las publicaciones, la propaganda, la moda de instante, los críticos que hayan avalado al creador o lo puedan hacer en el futuro, la calidad de la obra misma del artista, etcétera.
Una vez que el dueño de la galería ha estudiado el mercado, fija para la obra un precio arbitrario en juego con el arbitrario valor del mercado, reduciendo al artista un 40% para pago de renta, propaganda, gastos, etcétera, y se queda como todo buen burgués con el valor de la plusvalía. A pesar de que existe en el mercado del arte una explotación del artista, desde luego no puede compararse con el obrero por el status quo que, desde el Renacimiento y que alcanzaron muchos de ellos entonces. Rembrandt y Velázquez son ejemplos del ascenso del artista, este último luchando por subir de la cocina de enanos, toreros y sirvientes de las cámaras reales, hasta lograrlo.
El artista, por su parte, tiene otras compensaciones que el obrero: la fama, la posible gloria y muchas veces la riqueza, jamás alcanzable a un trabajador, y esto, en el mundo de hoy, es muy compensatorio.
El artista que propone una novedad es el que triunfa y establece una moda un –ismo, que cambia con la saturación del mercado. Una vez convertido el arte en mercancía, o también se podría decir la mercancía en arte, y digo arte porque de eso se trata en el coloquio, pero podría afirmar lo mismo de casi todo lo que nos rodea, cae bajo el complejo engranaje que ha elaborado la sociedad de consumo en que vivimos. Dentro de la dinámica de esta sociedad es imprescindible el discurso publicitario y éste, como afirma el sociólogo italiano Satriani: “No puede desarrollarse en la total ignorancia del contexto cultural de sus destinatarios, si no quiere ser totalmente ineficaz”.1
Es decir, la publicidad es efectiva porque existe una mediatización del público que es capaz de aceptarla porque ha sido condicionado para ello por los medios masivos de comunicación: cine, radio, televisión, historietas, revistas, etcétera.
La influencia que las academias del alto pensamiento ejercieron de manera lenta pero persistente a lo largo de los siglos, hoy es ejercida por los controladores de la sociedad capitalista, tecnificada y consumista. Éstos perfeccionan e internacionalizan cada vez más mecanismos eficaces para establecer un control mundial sobre una población que tratan de homogeneizar.
El sociólogo A.M. Cirese en su estudio Tradizioni popolari e societá dei consumi (Tradición popular y sociedad de consumo) estudia el fenómeno de la publicidad en la ideología de masas y nos da la luz sobre este asunto:
Hoy, las anticuadas modalidades, el exclusivismo cultural de las clases hegemónicas, parecen casi increíbles a las nuevas generaciones; pero sobre todo contrastan con las exigencias y los intereses de una industria tecnológicamente muy avanzada. Ésta, en efecto, tiene necesidad de obra cada vez más calificada, por lo que tiende a generalizar ciertos tipos y ciertos grados de instrucción básicos. Además, apunta a los consumos masivos y por ello debe necesariamente destruir algunas viejas barreras entre las clases, considerándolas a todas como único cuerpo, precisamente de consumidores, que debe ser ensanchando al máximo, tanto geográfica como socialmente.
Para recurrir a una fórmula –con todos los inconvenientes que el esquematismo y las fórmulas presentan- , se puede decir que la vieja actitud cultural de las capas hegemónicas excluía a los estrados subalternos tanto de la producción como del consumo de ciertos bienes culturales; la ideología y la práctica del consumismo, en cambio, mantiene firma la exclusión de la producción, o sea de su control, pero admiten el consumo de ciertos productos culturales, también a una parte de las capas periféricas o subalternas, con una amplitud que precedentemente parecía impensable… [2]
De esta manera de conforma una sociedad formada por la academia de consumidores que somos la clase media. Ésta, desde luego, está absorbiendo también a las clases altas y su exclusiva manera de vivir, que fue siempre, en épocas anteriores, modelo de imitación. Ante este fenómeno no es que la academia como dogmatismo impuesto al gusto haya desaparecido, sino que ha cambiado de manos; hoy los dictadores académicos son la clase industrial y comercial con los medios de comunicación a su servicio, que a través del consumo, impulsado por la publicidad y sus expertos, nos absorben a todos. Así iguala tanto al lego como al más entendido, al jefe y al secretario, al profesor universitario y al empleado de banco, al industrial y a obrero calificado. A todos los que aspiramos a comprar en Perisur.
He escogido al azar, en los periódicos del último mes, ejemplos publicitarios que ejemplificaran el control de usos, gustos y costumbres con los que el público se ve bombardeado diariamente.
La última campaña publicitaria de Palacio de Hierro bajo el rublo: “Yo quiero a México” informó en los diarios que ellos, los expertos de esta tienda, eran los poseedores de la verdad, del gusto; también son los capacitados para informarnos sobre lo que hay que tener para poder ser. Así, la experta Consuelo Ramos sabe y nos puede indicar qué cosas debemos usar en la casa. Susana Cuéllar es experta en el delicado adorno floral en seda y papel y está dispuesto a compartir su sabiduría con nosotros. Francisco Hajnal nos informará, para no fallar, sobre el secreto del buen vino. Existen expertos para “pintar tu mundo” con las tonalidades técnicas y pictóricas de maestros especializados en arte. Hay expertos a nuestra disposición para “caminar derechitos, para tejer y bordar, para hacer un guardarropa” y los hay, como Pablos Barros, el chef del restaurante El Mesón del Cid, que revelarán los más sutiles secretos para dominar el arte de la cocina española e internacional, etcétera, etcétera.
La tienda High Life, por su parte, anuncia que “La elegancia total es un arte difícil de dominar, si no se tienes en mente las últimas tendencias de la moda. High Life conoce la moda europea desde sus inicios y sabe en qué momentos ofrecemos una corriente novedosa en cada prenda”. Y ¡el colmo!, el almacén Liverpool nos descubre “Qué lindo es Michoacán” y junto con la artesanía del estado nos vende la obra de artistas michoacanos en exposiciones exclusivas como la de Feliciano Béjar, Octavio Vázquez y otros menos conocidos. Los directivos de ésta, la nueva Academia, desde hace tiempo han puesto a la venta en sus tiendas de departamentos litografías, grabados, pinturas y esculturas de hoy haber alcanzado el mercado masivo. Los expertos, los que saben, rigen actualmente la sociedad emparejadora del consumo, de la que todos los de la clase media no somos sino acólitos en busca de mercaderías.
Si somos honestos tenemos que aceptar que estamos programados para ser los mismos, en los mismos tiempos y en los mismos espacios, es decir que existe una instancia superior que dicta y conforma nuestro comportamiento social. La cadena de instancias rectoras llega en Occidente hasta las grandes transnacionales, desde Wall Street pasando por la Quinta Avenida, y encontrándose en un despacho en Denver, donde se especula que los yacimientos de petróleo son los que forman la cúpula de la nueva Academia del mundo moderno.
La antigua élite, la de las reglas de educación y el armiño, la élite de la limpieza y el baño, la élite del carmín, la élite que seguía a la educación del príncipe, la élite que conformaba gusto, pensamiento y comportamiento, ha desaparecido por que hoy todos pueden tener todo. El consumo es el nuevo clasicismo que ahora marca el triunfo de la academia de la clase media.
Por otra parte, el emparejamiento de la clase media con la clase alta es cada vez mayor. Por ejemplo, resulta una obviedad decir que la realeza inglesa ha dejado de serlo hace mucho, porque muchos pueden comprarse el vestido de moda de Lady Diana. Los mismos reales novios ingleses se volvieron escaparate, objeto de negocio, mercancía, en su boda planteada para obtener divisas.
La partida la ganó la Academia del consumo en el momento en que, como afirmó con descaro y lucidez un famoso publicista norteamericano: “Logró que todas las mujeres del mundo se sintieran desnudas sin medias y putas sin pintura de uñas”.
La cultura hegemónica en la que estamos inmersos nos transmite sus valores y gustos y nos los presenta como universales y como los únicos válidos, inclusive las formas culturales alternativas como serían el folklore, la protesta y la oposición son hábilmente absorbidas y cada vez se autogobiernan menos.
La ideología de esta nueva Academia utiliza, curiosamente, muchos de los fundamentos de las antiguas academias, como son la apelación constante a lo “genuino”, a la “verdad” y el énfasis dado al “valor de la tradición”.
Los vinos y los quesos son buenos porque vienen de antiguas soleras o probadas y viejas recetas. El dulce, la cerveza, el pan, el perfume y los cosméticos, etcétera, debemos adquirirlos porque por nuevos que sean están avalados por la tradición de lo mejor. La ciencia y la técnica son poseedoras de verdades irrefutables que, sin embargo, hemos visto cambiar en el curso de nuestras vidas.
Con estas características se crea el modelo que, como opina F. Albertoni es un:
Modelo imaginario que caracteriza, comenta y forja a la opinión de un periodo, más allá de la eficacia inmediata de una campaña de ventas. El problema es sólo si este universo imaginario es fundado por la publicidad, o si la publicidad es el termómetro sensible, o sea si ella de forma visible a tendencias que ya flotan en el ambiente…
[…] la coalición conservadora entre empresarios y consumidores aunque manipuladores y manipulados participen, con razones distintas y con intereses y gratificaciones diferentes, en un único sistema, no se puede evitar subrayar la diversa responsabilidad que del sistema social tenemos todos en relación con nuestra ubicación de clase, en la medida en que somos abarcados por el poder, en calidad de administración o de objetos suyos. [3]
La universalidad de los destinatarios de las mercancías fluctúa desde luego entre los que pueden adquirirlas y los que sueñan o imaginan un futuro de posibles adquisiciones, pero toda la sociedad de una u otra manera es aspirante a alcanzar los bienes materiales y los falsamente culturales impuestos como válidos, genuinos, verdaderos y tradicionales. Aún los más novedosos productos aparecen como poseedores de estas características enajenadoramente impuestas. En el arte, la verdadera aceptación de un estilo no la da como antaño el buen oficio, ni la excelente composición, ni siquiera la aceptación directa de un conocedor, sino el triunfo y el valor del mercado artístico.
¿No está el origen, de toda esta situación que he expuesto, plenamente ya entendida en el inicio del célebre texto sobre las arcadas de París que el más agudo de los críticos modernos, Walter Benjamin, vislumbró con certeza al enfrentarse a las construcciones que surgieron en los quince años posteriores a 1822?
Una última pregunta se impone antes de terminar estas reflexiones. Si es verdad que la sociedad de consumo en la que vivimos ha hecho de ciertas clases, para simplificar diremos la clase alta, la clase media alta, la media media, y la media baja en ascenso, partícipes en realidad o fantasía de la única Academia posible hoy día, la de la moda cambiante en todos los aspectos, desde la filosofía del vestido, desde el arte de los muebles; ¿ha logrado una sociedad realmente homogénea? La respuesta es un gigantesco no. De la población mundial de casi cuatro billones y medio de habitantes están excluidos del bienestar del consumo casi tres billones y medio de habitantes de la tierra, lo que sigue demostrando el elitismo de esta nueva academia masiva, el conservadurismo y la idea aristocrática que está encerrada en el milenario problema de la creencia en la distinción y desigualdad entre los hombres.